transcripcion de Título "La Igualdad en la Constitución Mexicana" por Miguel Carbonell. 2001
Página
341.
El
párrafo tercero del artículo primero de la Constitución de 1917 contiene una
cláusula de igualdad formal que se expresa en los siguientes términos.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
Estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El
párrafo primero del artículo 4 prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a
la ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la
familia. Este último párrafo se introduce en la Constitución mediante una reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 y es
continuación de un largo proceso para lograr una equiparación jurídica del
género femenino en el masculino. Dicha equiparación es muy reciente en la
historia constitucional mexicana, pues aparte del párrafo primero del artículo
4 que data, como se acaba de mencionar, apenas de 1974, no es, sino hasta 1953
cuando las mujeres adquieren el derecho al voto por reforma al artículo 34
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre
de ese año. Desde luego la infravaloración jurídica y social de la mujer no es
exclusiva de México. Un país tan democrático como Suiza no concedió el derecho
de votar a las mujeres hasta 1971, como señala Fernando Ray Martínez. La
discriminación sufrida por las mujeres es la más antigua y persistente en el
tiempo, la más extendida en el espacio, la que más formas ha revestido desde la
simple y brutal violencia hasta los más sutiles comportamientos falsamente
protectores, la que afecta al mayor número de personas y la más primaria porque
siempre se añade a las demás discriminaciones.
PAGINA 342.
A
continuación se desarrollan algunas reflexiones acerca del significado genérico
de la igualdad, así como de las consecuencias que arroja su previsión
constitucional en los artículos primero y cuarto, sobre todo frente al
legislador. 1. Algunas consideraciones generales sobre la igualdad El tema de
la igualdad en general puede ser estudiado desde tres niveles distintos de
análisis como recuerda Paolo comanducci: A) un primer nivel es el lógico
lingüístico en este nivel se encuentra responder a los problemas que ofrece la
pregunta: igualdad en qué sentido? se trata de atribuir un significado al
vocablo igualdad de determinar sus usos lingüísticos. B) El segundo nivel es el
filosófico-político. En este nivel se deben afrontar los problemas relacionados
con las dos preguntas siguientes: ¿Por qué igualdad? ¿Y qué igualdad? Se trata,
por tanto, de encontrar la justificación de la igualdad como valor a proteger y
de elegir entre los distintos tipos de igualdad. Para poder llevar a cabo dicha
elección hay que distinguir primero entre los distintos tipos de igualdad que
existen. Haciendo una exposición general sobre el tema Ronald Dworkin, ha
distinguido a la igualdad económica de la igualdad política. la igualdad
económica de acuerdo con el mismo autor se puede definir de dos modos
distintos. el primero es tomando en cuenta los recursos con que cuentan los
individuos, de tal forma que la igualdad económica vendría determinada en
términos de riqueza o de ingreso. El segundo modo de definir la igualdad
económica no tiene que ver con la igualdad de ingresos o de riqueza, sino con
el bienestar de las personas, determinada por la cantidad de recursos de que
dispone el individuo para la realización de sus fines. Esta segunda variable,
apunta for Dworkin, recoge mejor los intereses reales de los individuos, pues
se enfoca de manera fundamental al bienestar haciendo de los recursos un
elemento puramente instrumental. La distinción que hace Dworkin es relevante
para el entendimiento jurídico de la igualdad, sobre todo en su vertiente de
igualdad material, sobre la cual se abunda más adelante. La igualdad política
por su parte tiene una estrecha relación con el concepto mismo o uno de los
conceptos posibles de democracia en efecto si por democracia entendemos una
forma de gobierno en la que todos los ciudadanos son considerados iguales en la
participación (o el derecho a ella) política, Entonces, habrá que determinar
desde el punto de vista político el significado de esa igualdad. En términos
generales, la igualdad política dentro de una democracia significa que todas
las personas, o la amplia mayoría de ellas, que pertenecen a una comunidad,
pueden
PAGINA
343
participar
en la formulación de las normas jurídicas que rigen dentro de esa comunidad y
que todas ellas son igualmente elegibles para ocupar los cargos públicos que se
determinan por medio del sufragio popular. A esa inicial definición se le debe
añadir el principio de que a cada persona corresponde un voto, es decir, la
asignación de una cuota igual de participación en el proceso político
decisional como consecuencia del reconocimiento de que los juicios, los
pareceres y las orientaciones políticas de todos los individuos considerados
tienen una igual dignidad. C) El tercer nivel es el jurídico, que es sobre el
que se va a centrar la exposición de las páginas siguientes. Se trata de
contestar a la pregunta de ¿cómo lograr la igualdad? Al estar el principio de
igualdad recogido en los textos constitucionales, no tenemos la necesidad de
justificarlo como valor, sino de explicar las condiciones para aplicarlo. Las
soluciones seguidas de este punto por los ordenamientos constitucionales pasan
por el establecimiento de cláusulas de no discriminación, enumerando una serie
de criterios sobre la base de los cuales no sería legítimo otorgar un trato
distinto entre las personas. Entre esos criterios se puede encontrar la raza,
el sexo, la religión, la orientación sexual, etc. Una variante de lo anterior
es la prohibición de expedir leyes particulares, leyes de caso único o
dirigidas a alguna persona en particular, pues entre otras cuestiones, dichas
leyes tienen un potencial discriminatorio mucho más intenso que las leyes
generales. La igualdad desde el punto de vista jurídico no se limita a una
serie de mandatos constitucionales dirigidos al legislador, sino que sirve
también para vincular la conducta de los demás poderes públicos, e incluso en
ciertos aspectos, y bajo algunas condiciones de los particulares. Por ejemplo,
una forma de vinculación del poder judicial al principio de igualdad se da a
través de la creación de sistemas precedentes obligatorios. En México se llama
jurisprudencia, por medio de las cuales se obliga a los jueces inferiores a
PAGINA 344
decidir casos
que sean sustancialmente iguales o parecidos a otros resueltos con
anterioridad, tomando en cuenta las razones consideradas en los primeros en el
tiempo. Igualmente, el reconocimiento del principio de igualdad a nivel
constitucional puede suponer o supone, de hecho, una limitación a la
arbitrariedad y a la discrecionalidad del poder ejecutivo, pues tendrá que
justificar la imposición de un trato desigual otorgado a dos o más particulares
que se encuentren sustancialmente en una posición parecida o similar frente a
la administración. Por lo que hacen los particulares, la igualdad puede tener
consecuencias en las relaciones entre ellos regidas por el derecho laboral o
por el derecho civil. En el derecho laboral, por ejemplo, se puede prohibir la
distinción entre hombres y mujeres al momento de determinar el sueldo que
corresponde a un mismo puesto de trabajo. En el derecho civil, el mandato de
igualdad no permite que las mujeres casadas puedan ver limitados sus derechos
por su cónyuge, por ejemplo, en el sentido de que deban requerir autorización
para interponer una acción judicial o para abrir una cuenta bancaria. Ninguno
de los dos ejemplos es ficticio, por cierto. En un sentido sustancial, el
principio de igualdad puede suponer, si está recogido en un texto de rango
constitucional, la posibilidad de articular tratamientos jurídicos desiguales
para alcanzar una igualdad en los hechos. Para el moderno derecho
constitucional, el principio de igualdad ha desempeñado un papel central. Su
impacto sobre los ordenamientos constitucionales de muchos países democráticos
ha sido muy importante. Mediante el principio de igualdad en sentido formal,
que implica que todas las personas que se encuentran en la misma situación
deben ser tratadas de la misma manera, se pueden someter a escrutinio
constitucional casi todas las leyes y casi todos los actos gubernativos. Por
otro lado, la igualdad puede servir para reforzar el disfrute de otros derechos
constitucionalmente reconocidos. Entre ellos, el derecho a la salud o el
derecho a la vivienda, tal como se explica en capítulos posteriores. La
igualdad en sentido sustancial se ha utilizado como fundamento para la
realización de tratamientos igualitarios más allá de los textos legales, a
través de la implementación de políticas públicas sustantivas. También ha
servido para justificar acciones positivas previstas legislativamente, entre
otras cuestiones. 2. LA IGUALDAD COMO MANDATO LEGISLADOR Al disponer el
artículo 4º de la Igualdad entre el Hombre y la Mujer, lo que está haciendo en
realidad es establecer una prohibición para el legislador de discriminar por
razón de género frente a la ley. El hombre y la mujer deben ser tratados por
igual. Se trataría, por tanto, de un
PAGINA 345
límite
material a la legislación en la medida en que el texto constitucional esté
vinculando, en el caso concreto restringiendo, el contenido posible de las
leyes. Ahora bien, el mandato del artículo 4 se desprende: a. La prohibición de
discriminaciones directas, es decir, la invalidez de toda norma o acto que
dispense un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia a uno u
otro sexo sin que se encuentren razonablemente justificados. B. La prohibición
de discriminaciones indirectas, es decir, de aquellos tratamientos jurídicos
formalmente neutros respecto del sexo de los que derivan por la desigual
situación fáctica de hombres y mujeres afectados, consecuencias desiguales
perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre los
miembros de uno u otro sexo. C. Mandatos de acciones positivas, las cuales se
definen como el conjunto de actuaciones o productos primarios de una política
pública de promoción de la igualdad sustancial. En vista de lo anterior, parece
lógico afirmar que la igualdad prevista por los artículos 1 y 4 no se debe ni
se puede entender como simetría absoluta o, mejor, como identidad. Más bien, se
trata de ordenar al legislador que no introduzca distinciones no razonables o,
dicho de otra forma, que haga distinciones justificables apoyadas en argumentos
y no discriminaciones. Esto permitiría hacer realidad la máxima de que hay que
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ya expresada por
Aristóteles en la política cuando afirmaba lo siguiente: “Parece que la
justicia consiste en igualdad y así es, pero no para todos, sino para los
iguales. Y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para
todos, sino para los desiguales.” Evidentemente, la razonabilidad de las
diferencias que se establezcan entre hombres y mujeres deberá ser precisada
caso por caso por el Poder Judicial y, en última instancia, por el Juez
Constitucional. Ricardo Guastini apunta, en tono crítico y con todo acierto,
que el análisis del principio de igualdad a través de los argumentos de la
razonabilidad constituye un instrumento muy poderoso en manos de los tribunales
constitucionales “para revisar discrecionalmente las decisiones discrecionales
del legislador”. Pero esto, criticable o no, quizá no puede ser de otra forma
en la medida en que, como afirma Rubio Llorente, “la igualdad designa un
concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto, material o
ideal, o de una situación cuya existencia puede ser afirmada o negada como
descripción de esa realidad, aisladamente considerada es siempre una relación
PAGINA 346
Que se da al
menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre el resultado de un
juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, en el caso límite al menos
una dualidad, los términos de la comparación entre los cuales debe existir al
mismo tiempo alguna diversidad, aunque sólo sea espacial y o temporal, pues de
otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad. La diferencia al
menos numérica entre los elementos comparados es condición de posibilidad del
juicio de igualdad. Desde una óptica semejante a la expresada por Rubio
Llorente, aunque partiendo de una metodología distinta, Amartya K. Sen ha
destacado el hecho de que el estudio sobre la igualdad debe tener presentes dos
cuestiones esenciales. A. La básica heterogeneidad de los humanos y B. La
multiplicidad variable con que se puede juzgar la igualdad. Con respecto a lo
primero, el mismo autor afirma que los humanos somos profundamente diversos.
Cada uno de nosotros es distinto de los demás, no sólo por las características
externas como el patrimonio heredado o el medio ambiente natural y social en el
que vivimos, sino también por nuestras características personales, por ejemplo,
la edad, el sexo, la propensión a la enfermedad, las condiciones físicas y
mentales. La valoración de la igualdad tiene que ajustarse a la existencia
omnipresente de esta diversidad humana. La existencia del pluralismo en las
sociedades actuales presupone la presencia de muy diversas concepciones del
bien, lo cual a su vez puede conducir a que sea difícil lograr un consenso
acerca de cuáles son las identidades o diferencias relevantes y que por ello
deben ser permitidas, y al contrario, cuáles son las igualdades que deben ser
impuestas o protegidas por el ordenamiento jurídico. De lo apuntado por Rubio
Llorente, Pietro Sánchez, Zen y Rosenfeld, se desprenden dos de las principales
dificultades del estudio y análisis de la igualdad. Por una parte, la
dificultad de determinar los sujetos relevantes para realizar el juicio de
igualdad, es decir, quién debe ser considerado igual o desigualmente tratado en
comparación con qué otro sujeto. Por otra, el objeto o alcance de la igualdad,
o sea, qué cosas o situaciones se pueden catalogar como iguales y desiguales.
Estas dos dificultades hacen de la igualdad un concepto singularmente elusivo y
lo mantienen sobre todo como un ideal.
PAGINA 347
3. La
prohibición de discriminar y sus criterios.
Las mismas consideraciones
que se han hecho para la igualdad entre hombres y mujeres prevista en el
artículo cuarto se puede aplicar casi por completo a la genérica prohibición de
discriminación del artículo primero, párrafo tercero, aunque en este caso se
tiene que tomar en cuenta los supuestos que la Constitución fija para prohibir
las discriminaciones. Tales supuestos son origen étnico, origen nacional,
género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. Algunos de estos criterios son claros y se
encuentran recogidos en múltiples convenciones internacionales de derechos
humanos. Otros fueron redactados con una ambigüedad poco feliz que quizá tenga
efectos no del todo positivos al momento de su aplicación. Por ejemplo, tal vez
se abusó del lenguaje políticamente correcto al poner capacidades diferentes en
vez de discapacidades Como hubiera sido oportuno hacer. una lectura literal,
diría que todos tenemos capacidades diferentes, haciendo de esa forma tan
amplio y vago el término que carecería de posibilidad alguna de ser aplicado
con un mínimo de objetividad. Otro término quizá discutible es el genérico de
preferencia. Normalmente, las cláusulas de este tipo se refieren a preferencias
sexuales, pero el texto mexicano inexplicablemente omitió la referencia a la
sexualidad, con lo cual, de nuevo, nos encontramos con un concepto sumamente
vago y escurridizo. Con todo y sus ambigüedades e indeterminaciones, hay que
considerar positivo que finalmente la Constitución mexicana contenga una
cláusula de no discriminación. No cabe duda de que su redacción pudo haber sido
mejor y que en el futuro próximo quizá pudiera ser reformada de nuevo, incluso
para complementarla con una cláusula de igualdad material, pero las ventajas de
tenerla son muy superiores a las de no tenerla. Desde luego, la inserción de
esta cláusula obliga al legislador a emprender una revisión profunda de toda la
legislación, de forma que vaya aplicando los criterios genéricos descritos en
el artículo primero para detectar las leyes que los vulneren, con la finalidad
de llevar a cabo la adecuación de las mismas al marco constitucional. No
hacerlo equivaldría a una actitud de desprecio del poder legislativo hacia la
Constitución, pero además abriría grandes espacios de incertidumbre, ya que los
criterios contra la discriminación empezarían a ser utilizados por el Poder
Judicial Federal para injuiciar la constitucionalidad de leyes. Con todos los
problemas que de ello derivan, desde luego la intervención judicial para
declarar la invalidez o inaplicabilidad de las leyes que contengan
discriminaciones es deseable e incluso indispensable, pero ello no exime de la
obligación de los legisladores de velar por la supremacía constitucional
PÁGINA
348
Sea
protegida también a través de la adecuación legislativa que sea necesaria a la
vista de los nuevos contenidos constitucionales. 4. Sobre Igualdad de Géneros y
Cuotas Electorales Una variante importante que se observa en el debate sobre la
igualdad de géneros es el que tiene que ver con la creación de cuotas
electorales a favor de las mujeres, es decir, de la reserva de una serie de
puestos o candidaturas para las mujeres, en realidad para cualquier género,
pero es evidente que en vista de la sub-representación que padecen, se enfocan
sobre todo a ellas en los puestos de elección pública. Las cuotas electorales
son un tipo específico de acciones afirmativas que son medidas que tienden a
corregir por medio de disposiciones legales o administrativas una situación
histórica de discriminación, infravaloración o sujeción. Las acciones
afirmativas han estado desde hace varios años en el centro del debate social y
político en los Estados Unidos, a partir de interesantes pronunciamientos de su
Corte Suprema, de importantes reformas legislativas y administrativas, así como
del igualmente penetrante debate surgido a su alrededor. En el caso de México,
la desigualdad en materia política es evidente. Por ejemplo, para la 57ª
legislatura Del Congreso de la Unión 1997 a 2000, del total de 500 integrantes
de la Cámara de Diputados, había 419 hombres y 81 mujeres, que representan el
16.2% del total, y lo mismo sucedía en la Cámara de Senadores, 107 hombres por
21 mujeres, 16.4% del total. Esto a pesar de que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales dispone, en su artículo 22
transitorio, que los partidos políticos nacionales consideraran en sus
estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no
excedan del 70% para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor
participación política de la mujer. Sobra decir que ni por su ubicación ni por
su redacción, este precepto puede suponer algún tipo de protección efectiva
para las mujeres. El hecho mismo de haberlo puesto como un artículo
transitorio, a pesar de que para nada tiene un contenido temporal, es muy
ilustrativo de la poca importancia que a esta regulación le otorgó el
legislador. Teniendo presentes estos datos, y puesto que el principio de
igualdad debe entenderse en sentido material o sustancial, y no solamente
formal
PAGINA
349
Quizá
habría que ponderar la posibilidad de introducir alguna especie de
discriminación positiva a favor de las mujeres a la hora de ocupar puestos de
representación o de integrar los órganos directivos de los partidos políticos.
Como sucede ya en diversos países, de acuerdo con datos de la ONU en 36 países,
ya se han establecido cuotas para asegurar la presencia de las mujeres en los
puestos públicos representativos de los estados respectivos. Como señala Anne
Phillips, las cuotas forman ya parte de la agenda política actual; De hecho,
son un punto importante de desencuentro político. La justificación de las
cuotas electorales, de acuerdo con Alfonso Ruiz Miguel, procede de un doble
género de razones: En cuanto al fin, "las cuotas pretenden una sociedad
más igualitaria en la que la pertenencia a la categoría de los hombres o de las
mujeres sea irrelevante para el reparto de los papeles públicos y privados, un
proceso que se está mostrando muy lento y en buena parte reacio a producirse
por mera maduración". Por lo que hace, al medio, de acuerdo con el mismo
autor, las cuotas se justifican en tanto que facilitan "el acceso a
puestos socialmente importantes, por lo que pueden ser un instrumento eficaz
para lograr ese fin, sino de manera directa y completa, menos como forma de
simbolización de la posibilidad de romper el techo de cristal, que obstruye a
las mujeres formar parte de la inmensa mayoría de los centros de
decisión". Si se quisieran constitucionalizar las cuotas electorales, se
podrían establecer en la Carta Fundamental que el 30% de las candidaturas en
las cámaras del Congreso y el mismo porcentaje en las direcciones de los
partidos podrían reservarse a las mujeres o a alguno de los dos géneros, aunque
quizás sería suficiente con un precepto constitucional que ordenara al Estado
"fomentar la efectiva igualdad" entre hombres y mujeres, así como
procurar la supresión de las desventajas existentes, tal como lo hace la
Constitución Alemana. Una disposición en ese sentido permitiría importantes desarrollos
legislativos y jurisprudenciales en favor de las cuotas electorales. Una
fórmula parecida que puede servir como antecedente se encuentra en la Ley
Italiana 1993 sobre elección directa de los alcaldes, en cuyo artículo 7.1 se
establece que "en las listas de candidatos por norma ninguno de los dos
sexos puede hallarse representado en medida superior a los dos tercios",
es decir, debe haber por lo menos un 33% de representantes de algún sexo,
aunque dicha ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional
Italiana, creo que puede servir como un ejemplo del tipo de regulación que se
necesita, si bien es cierto que la propia decisión de la Corte Italiana pone de
evidencia la poca capacidad
PAGINA
350
Receptiva
de algunos textos constitucionales con respecto a este tipo de medidas, lo
cual, como es obvio, puede solucionarse reformando la Constitución. Sobre este
punto, Ferrajoli apunta que puede perfectamente disponerse que a cada uno de
los dos géneros, masculino y femenino, se reserve una cuota de los candidatos,
o mejor aún, de los elegidos, o también de los puestos de trabajo de las
funciones directivas y similares. El mismo Ferrajoli apunta como conclusión del
tema sobre la necesidad de introducir medidas de discriminación positiva para
proteger la igualdad efectiva de las mujeres (Garantías sexuadas, Las llama),
Lo siguiente: Es obvio que ningún mecanismo jurídico podrá por sí solo
garantizar la igualdad de hecho entre los dos sexos. Por mucho que pueda ser
repensado y reformulado en función de la valorización de la diferencia, la
igualdad no sólo entre los sexos es siempre una utopía jurídica, que continuará
siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales
que siempre sustentan el dominio masculino. Por esto no quita nada de su valor
normativo. De otro modo, sería como decir que el habeas corpus no tiene ningún
valor porque a menudo de hecho la policía practica detenciones arbitrarias. El
verdadero problema que exige invención e imaginación jurídica es la elaboración
de una garantía de la diferencia que sirva de hecho para garantizar la
igualdad. ¿Por qué se propone establecer un 30% y no directamente un 50% si lo
que se quiere es asegurar una representación lo más proporcional posible al
número total de miembros de cada género? La respuesta es que de lo que se trata
de buscar con las cuotas no es una representación paritaria o equivalente con
el porcentaje de población que corresponda a cada género, sino también una representación
que permita llevar los intereses y la voz de cada género a los puestos donde se
toman las decisiones políticas importantes de cada comunidad, de tal forma que
se pueda SUponer Razonablemente que sus intereses recibirán una atención
adecuada. Se trata pues de una representación umbral, un mínimo garantizador
que lo mismo puede aplicarse a las mujeres que a las minorías indígenas o
lingüísticas. Iris Marion Young ha construido interesantes argumentos para
demostrar que la representación de grupos desventajados o vulnerables no
asegura por sí misma una
PAGINA
351
correcta
defensa de los intereses de esos grupos. Para esta autora, el hecho de que se
asegure un porcentaje de representación femenina no oculta que las mujeres que
lleguen a ocupar esos asientos pueden ser todas de una misma clase social o
tener prejuicios respecto a una serie importante de temas. Las diferencias de
raza o de clase social atraviesan las diferencias de género. De acuerdo con
young, hay dos datos que aseguran el mejor funcionamiento de la representación
política: El primero es el momento de designar a los representantes, en el cual
deben poder participar todos los interesados. El segundo lo constituye la
posibilidad de llamar a cuentas a los representantes de forma que tengan que
responder frente a los electores por el desempeño que han tenido en el puesto
para el que fueron elegidos. Este argumento es interesante en la medida en que
contribuye, creo, a reforzar el análisis de Kymlicka, recordado por Anne
Phillips. La representación de grupo o de género puede ser un umbral mínimo que
permita que los intereses de las minorías sean oídos o tomados en cuenta al
momento de decidir sobre las cuestiones relevantes para una comunidad. Pero es
probable que dentro de grupos muy grandes, como es el caso de las mujeres, se
incluya una variedad tan grande de intereses que los vuelva difícilmente
identificables y más difícilmente representables. Sin embargo, este argumento,
se encarga de precisar Young, no debe servir para desautorizar la
representación diferenciada en razón de grupo, sino para advertir las
limitaciones que en general tiene cualquier tipo de representación. 5. La
justicia constitucional frente a la discriminación. Sí, como hemos visto, el
argumento de la razonabilidad creado a partir de la aplicación del principio de
igualdad puede ser un instrumento importante de discrecionalidad en manos de
los tribunales constitucionales, Conviene entonces detenerse en el papel que
desempeñan dichos órganos en la reparación de las situaciones en las que se
considera que ha operado la discriminación normativa. Se trata de una cuestión
relevante en la medida en que vuelve sobre una argumentación recurrente en
cierto sector de la doctrina que parece encaminarse hacia posturas restrictivas
de los poderes de los jueces constitucionales, así como de los alcances de
actuaciones, y que en nombre de una mala interpretación del principio
democrático de mayoría pretende ganar parcelas de inmunidad o intangibilidad de
la política frente al derecho. Aparte de lo anterior, también es cierto que el
uso del principio de igualdad y las
PAGINA
352
reparaciones
de la discriminación suponen diversos problemas técnicos en la forma de dictar
sentencias y de fijar sus consecuencias. Ricardo Guastini explica el problema
en los siguientes términos: El principio de igualdad, especialmente si se
interpreta como principio de razonabilidad, es una fuente de lagunas
axiológicas: Casi podría llamarse una máquina de producir lagunas. Cuando
el legislador trata de modo diverso casos que parecen iguales al intérprete, es
decir, cuando el legislador distingue sin razón, entonces el intérprete dirá
que falta una norma igualadora. Cuando por el contrario, el legislador trata de
modo igual casos que al intérprete le parecen diversos, es decir, cuando el
legislador no distingue ahí donde debería, entonces el intérprete dirá que
falta una norma diferenciadora. En ambos casos, de acuerdo con el autor, el
intérprete, al declarar la invalidez de la norma en cuestión, estaría creando
una laguna, ya que reconocería la falta de una norma igualadora en el primer
caso, o de una norma diferenciadora en el segundo. En realidad, tal parece que
la laguna se crearía solamente en el segundo supuesto, no en el primero.
Supongamos que una ley de seguridad social determina que para poder gozar de la
jubilación anticipada se deben de reunir los requisitos A, B y C, pero que en
el caso de las mujeres
bastará con que se cumpla con B y C. Constatada la ilegitimidad de la medida
discriminatoria, (suponiendo solamente para efectos de ilustrar el ejemplo que
la medida realmente sea irrazonable) la consecuencia de la sentencia que dicte
la jurisdicción constitucional será extender el supuesto de hecho a la clase de
sujetos discriminados. El Tribunal Constitucional declarará ilegítima la medida
solamente por lo que hace a la discriminación, anulando la distinción realizada
de forma contraria a la Constitución y permitiendo el goce del derecho o
prerrogativo en igualdad de circunstancias. Con esa decisión, no estará creando
una laguna, sino simplemente extendiendo el ámbito personal de aplicación de
una norma. Ahora bien, en este caso existe una dificultad de hecho política, se
podría decir, de la que cabe dar cuenta. Asistencias de este tipo, aditivas se
le suele llamar, en las que se extiende alguna regulación legislativa más
sujeto de los que había previsto el legislador, pueden comportar en algunos
casos el redireccionamiento de una buena cantidad de recursos públicos.
Recursos que con seguridad no fueron previstos en la correspondiente ley de
presupuesto aprobada por el mismo Poder Legislativo. Para evitar estos
problemas se han teorizado algunas posibles soluciones. Por ejemplo, a través
de las llamadas sentencias intermedias. en tales sentencias la jurisdicción
constitucional se limita a constatar la discriminación, pero le deja al
legislador la elección de la forma en que se tiene que
PÁGINA 353
suprimir. Puede suceder también que el
Tribunal Constitucional otorgue un espacio de tiempo al legislador antes de que
se aplique su sentencia. Lo importante en este punto es poner de manifiesto que
existen dificultades tanto técnicas como políticas al momento de llevar a cabo
la reparación de las discriminaciones normativas y que, por lo menos, en
aquellos países que tengan una jurisdicción constitucional actuante, que haya
desarrollado algún tipo de línea jurisprudencial sobre el principio de igualdad,
es necesario ir pensando en aquellos mecanismos que produzcan los menores
transtornos posibles para el buen funcionamiento de todas las instituciones
publicas.
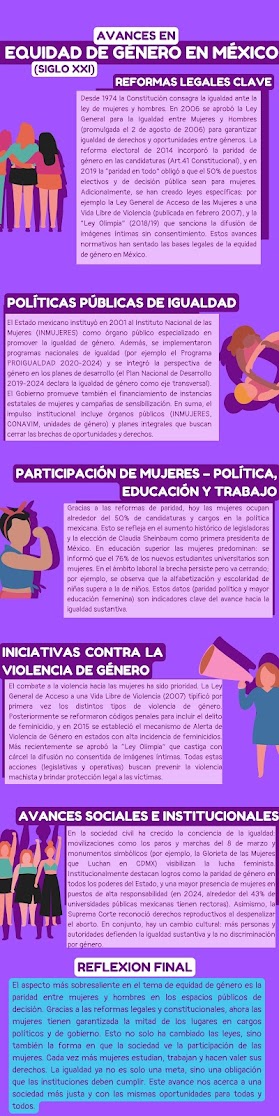
Comentarios
Publicar un comentario